Una erótica peronista de la palabra
Publicado: 6 de enero de 2025 Archivado en: intrahistoria | Tags: Peronismo Deja un comentario‘El pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar la memoria’.
Leopoldo Marechal, Megafón o la guerra (1970)
I.
La historia del pensamiento le ha dedicado extensos capítulos a la palabra, a categorizar sus definiciones, articulaciones y alcances; al intento de comprender, en definitiva, ese universo de sentido que nos permite comunicarnos y decirnos, que nos hace ‘humanos’. Se estableció, así, que la palabra es poderosa y potente, que tiene una inmanencia resonadora, que denota y connota, que describe y en el mismo acto disemina su significante incluso hacia la esfera de lo que no se comprende; revelándose a sí misma como insuficiente, inhabilitada para llegar a la semántica de ciertas cosas ante las cuales sólo puede callar porque son del orden de lo indecible. Su poder y su potencia, sin embargo, residen precisamente allí. Habitan en el acto performativo de no rendirse, de no entregarse a la imposibilidad ni abandonar la contienda que supone tensar el sentido, quebrar las fronteras de lo decible y lanzarse hacia adelante desde las pequeñas conquistas muchas veces imperceptibles, mínimas, pero que contienen en su núcleo cinético la potencialidad de resonar, de echar a andar, de reconfigurar los cimientos de la construcción de sentido; de estar renombrando el mundo constantemente.
Y es en esta opacidad en donde se manifiesta la modulación erótica de la palabra. En esa intersección inmanejable, incontrolable para el deseo humano que pugna por describir su imaginario y poseerlo para autoafirmarse, para poder darle forma al autorelato identitario y clavar bandera en el territorio de la sospecha y del peligro de mostrarnos como lo que ‘no somos’, de alimentar el equívoco ante el cual dicha opacidad nos planta como si fuésemos ese rey que caminaba desnudo a la vista de todos. De todos menos de uno; de ese uno que detecta la intersección, que valida la sospecha y que por eso mismo puede evidenciarla y no sucumbir al miedo que provoca no lidiar con la potencia profunda de la palabra; el miedo de enfrentarse, en definitiva, a la dictadura de la gramática.
Como eximia soldada en el frente del conservadurismo, la gramática advierte sobre las sospechas y los peligros. Es parte de su función, de su propósito. La normativa es el escudo del orden que mantiene a raya toda erótica posible, toda diseminación incontrolable que se lance hacia aquellas esferas que todavía permanecen innominadas, sospechosas, peligrosas. Esas esferas en las que la afectividad no ha sido aún restringida, en las que la eroticidad se revela intacta, libre de resonar hacia el futuro, de gemir significantes nuevos en una frecuencia todavía irreconocible para el oído más que como un murmullo. Un murmullo de deseo e imposibilidad hacia el cual la gramática envía sus huestes, sus lobos de diccionario. Pero, ¿cómo se protege esa erótica sin esconderla, sin taparle la boca para que los lobos no olfateen su respiración?
Una operatoria posible es hacer todo lo contrario a las expectativas del orden: estallar la eroticidad, hacer carne su componente afectivo e invertir el juego; señalarle la desnudez al rey de la normativa, cantar su insuficiencia racional -su cojera pacata y puritana- en una lengua que rompa la dicotomía y el antagonismo entre la erótica afectiva de la palabra y su poder absolutista de decir(nos). Una lengua que dispute la potestad totémica de la palabra dominante sobre el campo de batalla; una lengua emancipadora. ¿Y qué es la literatura, en un punto, si no la pulsión de poner incansablemente en acto la potencialidad de esa disputa; de mirar la sospecha y el peligro a los ojos y desvelarles su nombre en clave, su imagen cifrada, su eroticidad? La palabra literaria no es heroica porque prometa nada. Lo es porque pone en evidencia las cadenas con que la normativa intenta oprimir la afectividad erótica de la razón; porque intenta una autoconsciencia emancipadora, otro tipo de racionalidad: una razón poética.
II.
John William Cooke decía que en un país colonial, las oligarquías son las dueñas de los diccionarios. La palabra dominante, así, establece las normativas y despliega los alcances del orden desde un poder que pretende permear las capas discursivas de toda aquella palabra que lo enfrente. La historia de la literatura (de todo el arco simbólico de la cultura, en definitiva) es la verificación o no de dicha pregnancia, es el estudio de su éxito o su fracaso. Allí donde la erótica ha sido silenciada, donde la afectividad ha sido restringida a una mera modulación ficcional, allí -parece-, es donde ha triunfado el diccionario. ¿Pero es realmente así?
Al menos en cierto registro, la afectividad de algunas piezas literarias inscriptas en la tradición de la palabra dominante es innegable. Por poner algunos ejemplos, desde La fiesta del monstruo, de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares; hasta Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez; pasando por Las puertas del cielo, de Julio Cortázar; Qué es esto, de Ezequiel Martínez Estrada; El simulacro, de Borges; La creación, de Victoria Ocampo o The woman with the whip, de Mary Main (texto que inspira a Andrew Lloyd Weber para el musical Evita), es posible verificar un tipo de ‘afectividad del odio’ extremadamente potente y efectiva en la construcción simbólica de la palabra del orden. La habilidad táctica del que domina los diccionarios muchas veces descansa en que se acepte la neutralización de la afectividad -su cancelación, incluso- por no identificarla como tal, por rechazar su existencia y contraponerle ‘nuestra afectividad’ como única posible, validando un campo de batalla que sigue estando configurado por el orden. Entonces, y como consecuencia, los textos opositores se convierten en piezas ‘militantes’ que caen en una espiral de desvalorización -sofisticada constantemente en pos de la supervivencia dominante-; una espiral que las presenta como menores, descontroladas, peligrosas; es decir, profundamente eróticas. Los bombos en contra de las palabras; barbarie vs. civilización.
Y si bien es cierto que la afectividad propia de una irrupción simbólica y cultural -diseminada al infinito- como lo es el peronismo, se forja siempre en espejo con su contrapunto, con esa ontología negativa de ser-anti-peronista antes de poder ser cualquier otra cosa, es inescapable la inmanencia de lo que realmente es en sí misma: una afectividad del amor, un grito erótico, una razón poética. Esta modulación de la palabra literaria no está exenta de beligerancia ni de confrontación, no huye del espejo que todo el tiempo le muestra su reverso destructor, su némesis. La diferencia radica en que antepone su afectividad a la propuesta por el orden; no neutraliza ninguna de las dos, las subsume en la potencia de su palabra y las hace carne, las erotiza. Gran parte de la obra de Nicolás Olivari, Arturo Jauretche, Julia Prilutzky Farny, Enrique Santos Discépolo, Raúl Scalabrini Ortiz, Leónidas Lamborghini, Jorge Abelardo Ramos, Leopoldo Marechal o la maravillosa triada largamente invisibilizada de María Granata, Aurora Venturini y Libertad Demitrópulos, entre otrxs, dan cuenta de esta operatoria de fagocitación positiva, validando incluso la afectividad de odio/amor que emerge de algunos textos de un Martínez Estrada o un Cortázar, por ejemplo, que el orden lucha por hacer permanecer monolíticos y paradigmáticos, cuando se han desdicho de su odio más acérrimo.
El saldo acumulativo que arroja la progresión histórica de nuestras letras tiene mucho que ver con cierta noción de sabiduría; es decir, revisitar, reactualizar sus potencialidades y reponer hoy esta línea de tiempo puede constituir una praxis afectiva que vaya mucho más allá de observar un pasado cultural desde el palco privilegiado del presente; una praxis superadora del goce y del disfrute ‘artístico’ como distanciamiento, para emerger como fuente inagotable y fogosa de una potencia estética que es, por fuerza y constitución, una potencia ética.
III.
Se cuenta que en el año 1951, poco tiempo después de aprobada la ley que reconocía por primera vez a las mujeres argentinas su derecho a ejercer el voto, Eva Duarte le sugiere a Leopoldo Marechal escribir una obra que tuviese como protagonista a un personaje femenino. Marechal venía dándole forma a su Antígona Vélez (obra de teatro que incardina en nuestra tierra la mitología tebana literaturizada por el griego Sófocles 1400 años antes), por lo que la sugerencia fue bien recibida y Marechal termina la obra. Se le comunica al escritor que la actriz Fanny Navarro ha sido elegida para representar el papel de Antígona y éste le hace llegar el manuscrito; manuscrito que Navarro olvida en un tren con destino a Mar del Plata perdiendo la única copia existente. Eva se desespera y le pide a Marechal que rescriba la obra, cosa que él hace para finalmente representarse a fin de ese año en el Teatro Nacional Cervantes, bajo la dirección de Enrique Santos Discépolo y con gran éxito de público.
Este es sólo uno de los muchos ejemplos existentes en la historia de la cultura argentina que pueden dar cuenta, sin mayores esfuerzos, de cómo la dicotomía clásica ‘alpargatas sí, libros no’ que ha caracterizado a la fase fundacional del peronismo (con razón, claro está, pero perdiendo de vista precisamente la progresión histórica del movimiento, sus modulaciones y los esquemas dominantes instrumentalizados para atacarlo) va perdiendo su densidad simbólica para dar lugar a una praxis política en la que la cultura, la intelectualidad, la literatura emergen no ya como anexos ornamentales de las clases medias y medias altas o elementos de los que sólo dispone el antiperonismo para desarticular la afectividad del movimiento, sino como núcleos de sentido que hay que arrojar sobre la arena política del campo cultural, para dar la batalla profunda y fundamental por el sentido de las cosas y en contra de los diccionarios del orden. Para que el movimiento se dé a sí mismo su palabra, erotice la afectividad del discurso identitario, construya para todo el pueblo argentino y para sus generaciones futuras una razón poética propia, con la suficiente potencia para no retrotraerse sólo a la trinchera de la autoafirmación; la suficiente potencia para salirle a disputar el campo de batalla a los lobos de los diccionarios.
‘Hay que buscar esas botellas y refrescar la memoria’, le hace decir a Megafón el Marechal del epígrafe; y pocas cosas más hacedoras de memoria que la eroticidad, aquella forma de lo real que pasa por el cuerpo y por el corazón, que es por eso mismo recuerdo y futuro, construcción de sentido; que es, en definitiva, palabra.
Nota: Texto publicado originalmente en octubre de 2019 en la Revista Mugica que en la actualidad se encuentra offline.
Sueño de una erótica durmiente
Publicado: 25 de septiembre de 2020 Archivado en: poesía Deja un comentarioI.
Alejandra Pizarnik se llamaba Flora; Flora Pizarnik Bromiker. Siempre hubo algo de jardín en sus palabras, algo de primavera; nunca soltó ese origen. Los pájaros fueron sustento de sus imágenes más alucinadas, más entrañables. Es claro que los jardines tienen muchas formas. Los pájaros también. Los espacios que encierran conservan siempre un rango de libertad, una alusión. Si hay algo que pugna por salir y se encuentra con una jaula, si se estrella contra los barrotes del límite es porque se mueve hacia lo exterior, hacia lo inmenso. Se hace extimidad desde su propio interior extrañado de sí. ‘No quiero ir más que hasta el fondo’, dejó escrito Flora/Alejandra en el pizarrón de su departamento. Fue su último verso, su estertor poético. ¿Su canto de cisne? No, su gorjeo final.
No hubo silencio en esa clausura de la vida. El silencio como refugio último, como líquido amniótico total no cumplió. Fue sinuoso e inaccesible hasta el final; indecidible. ¿Habrá silencio en la muerte? ¿Tendrá ese silencio un principio de identidad con el de la vida? Porque se lo preguntó durante treinta y seis años; porque se buscó en la atonalidad muda de una melodía que no significaba nada para ella, que nunca la hizo bailar. Pero la falta de movimiento no es muerte, es reposo. Es elegir un quietismo como forma, como método, aunque la velocidad de la sangre vaya en aumento. Porque la pulsión erótica de su lírica es inescapable. Brota como el sudor de esos cuerpos que se laceran para sentirse vivos, que se mutilan la epidermis como ensayo de dolores agudos todavía no listos, no fabricados. La búsqueda de la palabra como gema contenedora de todas las luces del mundo y, en un mismo acto de acogimiento, de todas sus oscuridades; una búsqueda que no es más que movimiento oscilatorio, zigzagueante, que se abre camino hacia una vida no dicha, batallada y hostil, encerrada. En esos jardines y en esas primaveras Flora/Alejandra moldea su eros más profundo a fuerza de golpes secos y desesperados pero formantes, constructores. Porque no se le puede dar muerte a lo que no tiene forma. Y tánatos aguarda, espía maliciosamente. Sabe que siempre habrá instinto, pulsión. Que habrá graznidos sólo audibles para una frecuencia de pulsos elegidos que sólo quieren dormir. Dormir es ser libre. Dormir(se) no es más que vivir como extranjero de sí.
II.
‘Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego. Pero creo que mi soledad debería tener alas.’ ¿Quién podría decirte que en estos versos no queda rastro del deseo más carnal, más erótico de todos: del deseo de la vida? Yo no podría, Flora/Alejandra. No podría pedirte que seas coherente y que siempre quieras estar muriéndote. Yo no puedo reducir tus metáforas, tus sinécdoques y tu ritmo a una noción totalizadora que neutralice los ojos con los que has mirado lo real, el ocurrir doloroso de lo real. Querías ser poeta, no escritora. Querías entrañarte en la palabra de eso que te parecía el abismo más irredento de todos, la poesía. ‘Se fuga la isla / y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta (…) Ahora la muchacha halla la máscara del infinito / y rompe el muro de la poesía’. Yo quisiera, como sueño deseante y como muerte del deseo, tener para mí la energía destructora de estos versos. ¿Cómo no verte desnuda y entregada a un gozo -el que sea, el que puedas- en este cuadro vivo y vertical, en esta microhistoria de búsqueda y posesión, de ruptura auroral? Te has nacido en la palabra de la misma manera en la que todos los demás nos hemos nacido fuera de ella. No querías hablar de tus emblemas y signos, querías verlos, que te toquen, que te surquen la piel. ¿Entraste alguna vez en el jardín, en el centro de tu mundo? Quizás no. Quizás sólo conjuraste en una oración ancestral aquello que no pudo más que mantener a raya el temor, que no pudo exorcizar del todo el abismo prosaico y pueril de la jaula descascarada de la luz. Porque si hay alguien que escribió la noche fuiste vos, Flora/Alejandra. Habitarla quedó para nosotros; hacerla en la ferocidad del silencio fue para vos. Pero poco podías hacer de ella sin exiliarte en la palabra. Una morada perversa y multívoca; una casa fantasma. ¿Todas tus voces fueron siempre tuyas? Como un poema de Michaux o de Miguel de Molinos, contuviste el torrente de pesadillas que las batallas con tus nombres te dejaron de souvenir. No aceptaste las condiciones de la vida. Tu resistencia fue más ética que muchas, más axiológica que infinitos tratados acerca del bien y del mal. Te diste la semilla de un árbol subyacente a lo real y la cuidaste desde tu propio sueño, desde una erótica que no puede despertarse. Deseaste el éxtasis de hacer del cuerpo del poema tu cuerpo, de infundirle tu soplo ‘a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir’. Esperaste la palabra, vigilante. En la vigilia que atormenta y que goza al mismo tiempo. Te preguntaron por la dirección de ese jardín y sólo dijiste: ‘del otro lado del río, no este sino aquél’. ¿Puedo quererte siempre muerta, Flora/Alejandra? No, te quiero siempre viva. Por encima de tu sueño de Seconal, por sobre tu muerte abrasada, en la memoria de tu exilio.
III.
‘El poder poético es tuyo, lo sabés, lo sabemos todos los que te leemos; y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida y esta el verdugo del poeta. Los verdugos, hoy, matan otra cosa que poetas, ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos, llámale la luz o César Vallejo o el cine japonés: un pulso sobre la tierra, alegre o triste pero no un silencio de renuncia voluntaria. Sólo te acepto viva, sólo te quiero, Alejandra’.
Julio Cortázar. París, 9 de septiembre de 1971. Un año antes de que te atragantes de muertes pequeñas y redondas, un hombre te escribía rogándote la vida. No importa qué hombre. Un hombre al que le diste la bendición de comprender tu mística, tu traducción sensible de las cosas que encontraste en tu catábasis, en tu descenso, y que trajiste al mundo por la fuerza, luchando en el barro informe de lo que todavía no es. Al que le escribías ‘para que no nos coman los búfalos del silencio ni las medusas del olvido’. Él vio tu árbol de Diana -ese que creciste desde semilla- ese que te mostró su cicatriz como el sexo del mundo, como marca bestial del parto poético. El único que siempre reconociste. Yo quiero recordarte ese pulso sobre la tierra, como hizo Julio. Quiero lanzarte con mi ballesta la flecha encendida de la gitana de Rousseau para que se te clave y sangres, para creerme que seguís ahí, embarrada y limpia. Yo quiero entrañarte, Flora/Alejandra. Penetrarte. Darme una aurora a partir de tu muerte y caer como Alicia y reposar. Ser tu muñeca y que me maquilles en el simulacro de la vida, en su escenario. Ir no más que hasta el fondo con vos, para ver si me encontrás la palabra y que me duermas en la vigilia del exilio, de ese claro del bosque al que, como todos sabemos, has llegado. Encerrame y haceme libre de vos, Flora/Alejandra. Que descanses.
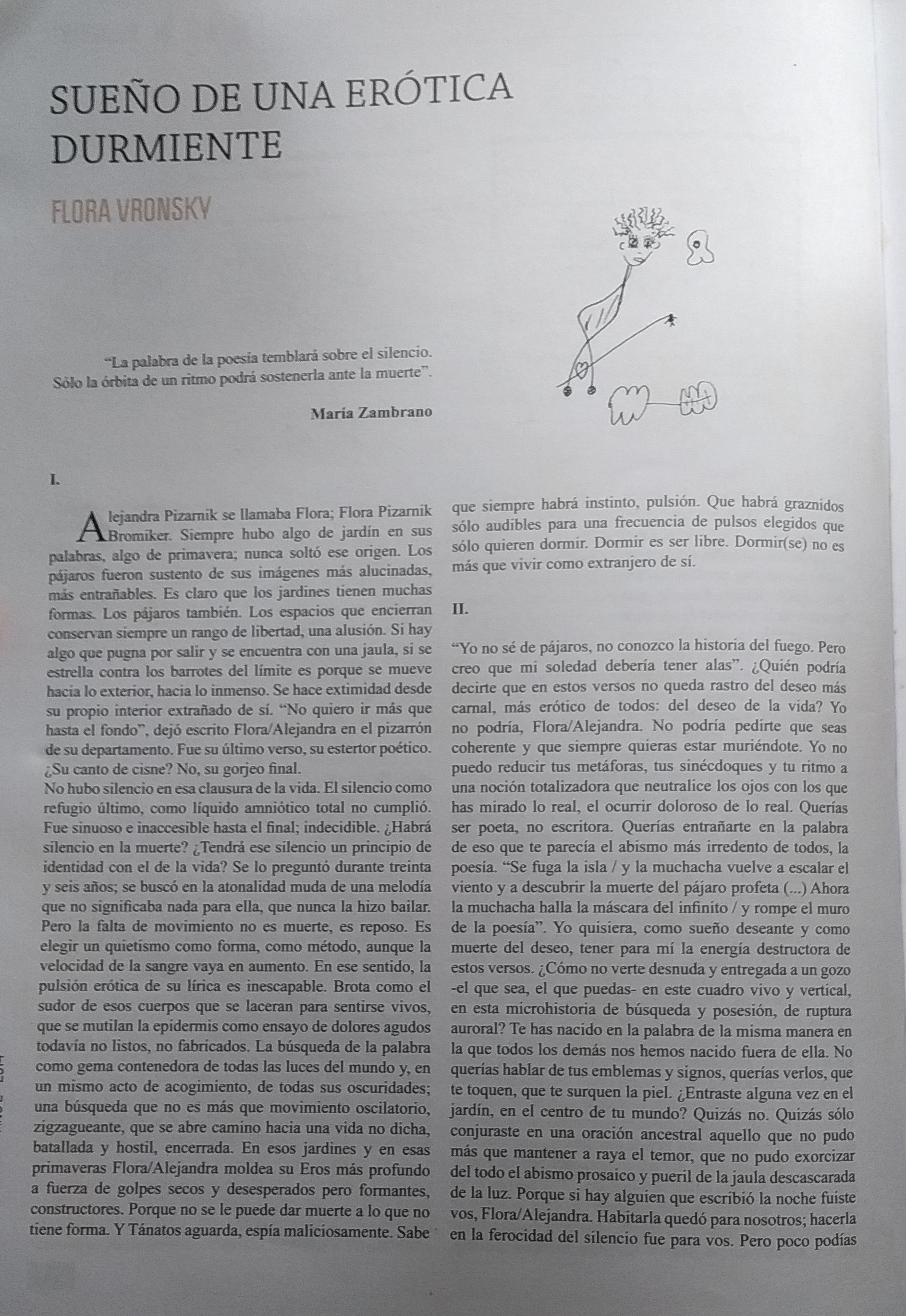

¿es Joker una obra maestra o un pellizquito político en la piel del elefante mainstream?
Publicado: 13 de octubre de 2019 Archivado en: mamonadas 3 comentarios
las salas de cine de Buenos Aires estallan con Joker (Todd Phillips, 2019); proliferan funciones diarias, ventas anticipadas, y cadenas de proyección dedicadas casi exclusivamente a una película que fagocita las cuotas de exhibición de cine yanki en nuestro país. la recaudación mundial ‘arrasa’ y, desde ese criterio, es definitivamente una de las películas del año.
es el criterio, de hecho, lo que nos abre la posibilidad de hacer una hermenéutica que complejice de alguna manera estas nociones de éxito que siempre pivotan sobre un barómetro cuantitativo. nada hay de malo en eso, claro está; el sentido de lo popular arraiga en la noción de número desde su ontología política. pero exitoso no siempre es sinónimo de popular y mucho menos en este mundo teledirigido por la big data, los algoritmos de consumo y los edificios de procesos creativos puestos al servicio de las maquinarias todopoderosas de la publicidad. en este sentido, y desde el torrente sanguíneo de estos nuevos paradigmas, las discusiones acerca de lo que es o no es ‘cine de verdad’ se manifiestan como estériles y obsoletas en tanto se producen bajo parámetros socioculturales dados, precisamente, por su contexto histórico: cada época produce su ‘cultura alta y su cultura baja’, así como los márgenes desde los cuales asediar estos conceptos cuya subsistencia arraiga en una visión conservadora del arte que poco tiene para decirnos hoy.
así, nos encontramos con un Martin Scorsese -genial e indiscutible hacedor de la manera en la que entendemos el cine hoy- que dijo que todo lo proveniente del Universo Marvel no es cine, y otro Martin Scorsese que iba a ser el productor ejecutivo de Joker (personaje creado originalmente por Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson en 1940 para DC Comics) que finalmente se baja porque hacer esto y terminar The Irishman, su esperadísimo próximo estreno, era temporalmente incompatible. so, there you go… el hecho de que los personajes de DC hayan sido históricamente más complejos e interesantes que los de Marvel no invalida en modo alguno su pertenencia al campo cultural del comic que viene fertilizando y monetizando compulsivamente el enorme y bestial mercado del cine contemporáneo mainstream. desactivar, entonces, las falsas dicotomías (tan caras a los debates culturales de las ‘buenas consciencias’ artísticas) es necesario para poder pensar las irrupciones de ciertas obras que tienen algo para decir en algunas de las conversaciones acerca de los malestares culturales que nos atraviesan colectivamente.
tanto es así que el propio Todd Phillips ha hecho pública la abultada lista de influencias e intertextos de Joker en la que figuran El Padrino, Taxi Driver, El rey de la Comedia, Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), pasando por La Naranja Mecánica, Network, El club de la Pelea, V de Vendetta, así como el enorme Joker de Heath Ledger en El caballero oscuro o el personaje encarnado por el mismo Joaquin Phoenix en la película de bajo presupuesto You were never really here del 2017 (que *a mi criterio* es, por afano, una de sus mejores actuaciones hasta hoy). si a esto le sumamos una suerte de franksinatrismo omnipresente, desde el tema principal de la película (That’s life) hasta el guiño tácito al disco Only the Lonely de 1958, cuya portada es un autorretrato de ‘La Voz’ pintado como payaso melancólico, podríamos decir sin demasiado margen de error que Phillips ha intentado sumariar en Joker una especie de historia del ‘gran cine’ y la cultura del siglo XX para homenajear, de manera especial, a la década del ‘70 como ese momento en el que las producciones artísticas empezaron a enfocarse en el campo semántico del antihéroe, en sus complejidades y huecos, en las fisuras íntimas del carácter (entendido a la vez como personaje narrativo y como temple, digamos) y que propician por fuerza una ‘ventana indiscreta’ mediante la cual poder observar sus fallas, sus faltas, sus carencias y, por tanto, sus configuraciones al mismo tiempo moralmente reprochables, interesantes y -aquí está el punto- atractivas y bellísimas.
está demás decir que este giro de enfoque no lo inventa ni la década del ‘70, ni Scorsese ni Phillips; se cuenta que la inspiración original de los autores del personaje Joker fue Conrad Veidt en El hombre que ríe, una adaptación al cine del drama homónimo escrito en prosa por Victor Hugo en 1869, cuyo protagonista es Gwynplaine, un aristócrata mutilado de niño en un hecho de enorme violencia que le deja una cicatriz facial en forma de risa estática, de mueca involuntaria y ominosa. usando a Gwynplaine como espejo autobiográfico, Victor Hugo lo hace dar un discurso contra la miseria y las injusticias -análogo al dado por él en 1849 en la Asamblea de París- con la intención de despertar las consciencias de los poderosos; cosa que no sólo no ocurre sino que genera un rechazo cruel escudado en la mueca extraña, incómoda e inamovible del enunciador que invalida, por el solo hecho de existir, cualquier posibilidad de poner en conflicto un estado de cosas profundamente injusto que los tiene a ellos como participantes responsables y causantes. en este sentido, la versión que nos presentan Phillips y Phoenix en este origin es mucho más cercana al personaje inspirador, más compañera de la de Nolan y su Joker supervillano y mastermind del crimen que de las muchas lecturas inofensivas que se han hecho del personaje como un payaso bromista, divertidamente desequilibrado y hasta tonto.
precisamente por eso, por reponer la complejidad incómoda del personaje original, no es llamativo que la película haya propiciado algunos debates cuyas determinaciones están dadas -volvemos al principio- por sus contextos. así, para el universo cultural yanki cobra sentido alertar sobre la posibilidad de que un personaje como Joker esté encarnando no sólo la expresión de un grupo social marginado del sistema y golpeado por él, sino también la reivindicación de una violencia solitaria (la contracara de Batman como ‘one man vigilante’ del comic) disociada incluso de su carga política y colectiva (Arthur Fleck/Joker le dice al personaje de Robert De Niro en televisión que él es a-político); carga en la que el personaje solamente va a reparar cuando le estalle en la cara el caos social que irrumpe en las calles de una Gotham City al borde del abismo que lo ha erigido, sin su conocimiento ni consentimiento, en la figuración política de su resistencia ante el sistema opresor de los poderosos que los excluye y los lanza al desempleo, al desamparo, a la pobreza. muchos de estos elementos, sutil y no tan sutilmente, están presentes en una realidad social que se manifiesta en los muertos por los frecuentes tiroteos escolares, en actos cuasi solitarios de terrorismo, incluso en la suspensión de ciertas funciones de la película en algunos cines yankis por amenazas de acciones de esta índole supuestamente inspiradas en el personaje. este cúmulo de sentidos, asociado a todo el universo incel que gravita en la cultura del norte (los ‘involuntary celibates’, hombres blancos cisheterosexuales haters del feminismo cuya deriva hacia el neofascismo político trumpeano y la supremacía blanca ha sido ¡oh, sorpresa! monumental), reclama constantemente la apertura de una conversación cultural que incluya la revisión de ciertos procesos históricos para explicar de alguna manera el hecho de que Trump esté gobernando, y de ahí, las condiciones de posibilidad para revertir una realidad política que ha profundizado demencialmente todas las desigualdades del sistema.
por otro lado, y con muchas de estas aristas también presentes, los debates que ebullen en nuestros lares están más asociados a una hermenéutica, si se quiere, multifocal. todos los análisis retoman los topos clásicos que abordan la reivindicación o no de la violencia, la economía literaria de esta violencia en cuanto si es sustentable o no que se lleve a cabo en soledad, los ‘peligros’ de que así sea, etc. pero el foco está más colocado en las consecuencias personales y colectivas de una violencia ejercida por un sistema político, económico, social y cultural que siempre recorta por lo más vulnerable, que margina, que aísla y que, en definitiva, sostiene una cultura del descarte y una pedagogía de la crueldad. se detecta una conexión insoslayable entre la voracidad indolente de los poderosos y la existencia de tal sistema; se identifica una responsabilidad compartida -al menos en lo cultural- ante la progresión sociópata de un personaje como Arthur Fleck al que se lo priva paulatinamente de cualquier clase de contención y oportunidad (recortes en los programas sociales y de salud mental, precarización laboral, aislamiento afectivo, bulliyng, etc.); un personaje que termina convencido de que la risa es una patología sobre la cual tiene que alertar a los demás para evitar mayores padecimientos (el juego semántico de todo esto en la tristeza gris de un universo como el que presenta Gotham es acertadísimo; en un mundo como este la risa ES una patología y alertar sobre su padecimiento es en el fondo hasta un deferencia social). es decir que nuestro contexto latinoamericano, que es donde se está dando el debate en estos términos, necesita mantener otro tipo de conversaciones desde una consciencia político-cultural determinada por una realidad mucho más dura en clave cuantitativa y de acumulación histórica. en consecuencia, tiene mucho más sentido que la película tienda a ser considerada ambas cosas (una obra maestra Y un pellizquito en la piel del elefante mainstream) porque en un punto lo es; un producto cultural nacido en el seno de DC y Warner que a la vez gana el premio mayor del Festival de Venecia, recauda millones de dólares y que tiene como protagonista a un personaje complejo, mentalmente alterado, sufriente, disociado, apolítico, tierno, amable, casi inocente, lleno de belleza, quebrado, cagado a palos, violento.
es cierto que narrativamente tiene lagunas, que el guión se hace dependiente de la existencia de la familia Wayne de manera innecesaria, que la música manejada por Hildur Gudnadottir por momentos asfixia sin mucha correlación y que la fotografía sarpadísima de Lawrence Sher alcanzaba y sobraba para meternos esa Gotham áspera, hedionda y dolorosa adentro. también es cierto que le perdonamos todo esto y a veces más a cualquier serie pedorra de Netflix que maratoneemos una noche de viernes para ser rápidamente olvidada el sábado.
dicho esto, la decisión ética y estética que toma Todd Phillips al llevar a la pantalla una versión del Joker como esta es, sin duda alguna, un punto de inflexión en los universos de superhéroes y supervillanos (maravillosos) de DC/Marvel, es un antes y un después legitimado, incluso, por un tipo como el propio Martin Scorsese y por el mundo del cine tan ‘artísticamente respetable’ de Venecia y Cannes. entonces, ¿se le puede pedir algo más? lo dudo. quizás lo que se puede hacer es respetar el despliegue de las potencialidades de una obra y, en ese sentido, intentar alejarse de las sobre/infra valoraciones cacareantes y justificativas de cualquier tipo de doxa personal.
(lo que sí se puede pedir es que alguien haga un largo con el Joker que Capusotto nos regaló en la película Kryptonita del 2015. gracias, vuelva prontos)
/otoño>2
Publicado: 4 de mayo de 2019 Archivado en: mamonadas Deja un comentarioola polar devastadora, eso decía el titular.
el trabajo de los adjetivadores
de las tierras sin nieve
que nunca vieron un lobo;
el rojo perfecto de los ojos de los lobos.
¿qué hacer con ellos?
¿a qué páramo se envía a los adjetivadores?
quizá la historia les guarde algún tipo de condena
o les tenga preparado un patíbulo especial, secreto.
pero como nadie sabe qué es la historia
la esperanza se desfigura y se hace mueca.
he oído que pretenden explicarles
a los adjetivadores qué es el frío.
que algunos eruditos
han gastado los recursos del estado
para exhibirles pruebas contundentes,
que han querido evangelizarlos
a fuerza de ciencia y gramática.
(otros cuentan que los adjetivadores se rieron
de los eruditos con carcajadas gitanas que duraron días)
al final el tiempo pasa y todos los eruditos callan;
se llevan sus estados a otra parte
y los titulares devastadores vuelven.
(algo, sin embargo, permanece en el silencio.
la única verdad que se le puede decir a un adjetivador,
el recurso irrefutable del acontecimiento:
comprender el frío
es bañarse cada día
con la sangre de los lobos).
¿es Roma una genialidad o un bodrio paternalista?
Publicado: 18 de diciembre de 2018 Archivado en: mamonadas 5 comentariosme senté a ver la película de Alfonso Cuarón, el chilango mimado de Hollywood, con esa pregunta en la cabeza y en el cuerpo. es innegable que cuando de universos se trata, Cuarón se muestra como un arquitecto habilidoso y efectista. es un constructor secuestrado por los detalles y las terminaciones; el ojo clínico al que no se le escapa nada y que conoce al dedillo el campo visual del ojo espectador. y es en Roma en donde este modus operandi estalla. esa escasez de primeros planos y planos cortos y esa abundancia de travelings y planos secuencia conforman un punto de vista que, sin mediar palabra, podría explicar la noción barthesiana de punctum fotográfico o incluso aquello de Sontag que alude a cómo la narrativa de la imagen tiene mucho más que ver con el tiempo que con el espacio.
en general, tendemos a pensar que una de las obsesiones del nuevo neorrealismo (me dispensan) es precisamente el tratamiento del lugar -del locus posmoderno-, de cómo el contexto material dejó de ser un ornamento estético, un atrezzo, para convertirse en lenguaje. y esto es cierto. pero también lo es el hecho de que las obras del cine actual que terminan interpelando de manera más profunda son aquellas que, incluyendo este giro, expanden su decir al juego temporal casi como una ‘ventana indiscreta’, como un imperceptible agujero en la matrix. en Roma, Cuarón se permite esto conjugando varios elementos que construyen el engranaje de un reloj monumental; un reloj que clama su pertinencia en la pared más grande de la casa, ineludible y ominoso. la historia, la política, la clase, la infancia, los animales, las cosas (agua, aviones, autos, relojes) la violencia e incluso el género son, a grandes rasgos, esas piezas del engranaje que van a energizar un dispositivo capaz de hablar de aquello que aquí le es más caro al director: el tiempo.
esa infancia anclada en 1971, ese blanco y negro en 65mm y los encuadres italianos en los que siempre pasa algo más que el núcleo de la acción (el canto en medio del incendio de año nuevo, el hombre-bala en las colonias pobres, la orquesta militar en las ricas, los aviones constantes, el cine, el vote al PRI en el entrenamiento con el Profesor Zovek, la remera de Fermín en la masacre de los Halcones, el sismo en el hospital, la boda en los bungalows de la playa, etc.) hacen que mi cabeza vaya hacia una noción literaria que tiene que ver con el palimpsesto: Roma es un papiro que se lee claro, hasta que se le echa agua y empiezan a emerger las escrituras anteriores una por una -desde abajo y reclamando su espacio-, mezclando sus tintas, manchando eso que parecía tan limpio, tan ordenado en b&n; antiguo y estático, detenido.
pero si hay algo que precisamente nunca se detiene es el tiempo. y no es casual que Cuarón elija el agua como leitmotiv de ese lenguaje que es a la vez sincrónico y diacrónico; de esa simetría asimétrica en la que siempre hay un arriba y un abajo (upstairs downstairs del año nuevo en la finca), un espejo de Alicia que refleja las desigualdades constantes pero también los puntos de encuentro, mínimos y efímeros, aunque existentes. y aquí (oh, casualidad) es donde las mujeres hablan. no olvidemos que la película está dedicada a Libo, la niñera de Cuarón durante su infancia, que está encarnada por la enorme Yalitza Aparicio (Cleo) como protagonista indiscutible, secundada por Marina De Tavira (Sofía) en el papel de la madre de esos cuatro niñxs abandonada por un padre desapegado e indiferente. el menor, Marco Graf (Pepe), vendría a ser el Cuarón pequeño que soñaba con ser piloto de avión o astronauta, el único que fantasea con realidades distintas a la suya y usa mal los tiempos verbales mezclando pasado y futuro sin conflicto, como queriendo decirnos todo el rato que el tiempo todavía no pasó, porque sigue pasando.
a Cleo y a Sofía las separa la clase social en un DF convulsionado de muerte, expropiación de tierras, infiltraciones de la CIA y paramilitares. un DF lleno de sonidos y ruidos que muchas veces fagocitan las imágenes; un sonido especial, el del agua que cae cuando están las dos solas en ese sillón de confesiones, embarazos no deseados y abandono. ‘no importa lo que te digan, las mujeres siempre estamos solas’, le dice la patrona a la obrera del cuidado ajeno mientras choca, destruye y cambia esos autos que son las bestias enormes de la masculinidad alfa, las máquinas que no pueden contener a las mujeres. Cleo, a su vez, está delineada por al agua en una simbiosis que la constituye de principio a fin; el agua que no tienen las colonias pobres llenas de desierto; la abundancia del agua de los ricos que se usa para lavar la mierda del perro que le molesta al patrón (ese perro con el que tiene un vínculo afectivo genuino, elegido, ajeno incluso a lxs niñxs como si los dos fuesen juguetes de una familia que siempre les será extraña; como las cabezas de perros y ciervos disecados de la finca de los ricos más ricos que ellos); el agua con la que lavan a esa hija no querida, parida y muerta; el agua del mar de Veracruz que le reclama, aunque no sepa nadar, el arrojo de querer salvar esa parte de su vida en la que sí hay afectividad pero que no deja de ser la vida dada, impuesta, nunca elegida. Cleo habla poco y mira mucho; los ojos de Aparicio son cámaras enormes siempre acuosas que se modulan en un registro distinto sólo en dos momentos: cuando no habla castellano y sí mixteco (la macrolengua dialectal de uno de los pueblos originarios de Oaxaca) en la intimidad con Nancy García (Adela), su compañera de servicio; y cuando habla con lxs niñxs, en especial con Pepe (little Cuarón). es decir, Cleo sólo le habla a aquello que de verdad le importa; el habla es su mínimo espacio de libertad, de potestad sobre esa existencia determinada por la necesidad de entregar todo a esas vidas que transcurren ante sus ojos. sin embargo, la alocución más profunda del personaje, la palabra que estalla irremediable como una ola, es la que se dice a sí misma en la playa: ‘yo no la quería, no quería que naciera’. y si bien la familia monomarental la contiene y le expresa su afecto (indecible la ternura dolorosa de esa escena) ella verbaliza su verdad para exorcizar la presencia aplanadora de la culpa y la vergüenza; para que su cuerpo empapado de sal expulse a esa niña que no será (otra vez) ni la obrera del cuidado de otros ni la mujer embarazada que algún día no querrá tenerla. en el ritual sacrificial en el que Cleo arranca del mar con su vida la vida de esos niñxs, también ofrece -en el altar del agua que todo limpia y se lleva, como el tiempo- la verdad del que posiblemente sea el deseo más honesto de su vida.
Roma (città eterna, atemporal), el monumental reloj de Cuarón, es un palimpsesto de fotografías nostálgicas de una ciudad que poco ha cambiado en cuarenta años, es un devenir de flujo vital narrado en la paradoja de parecer detenido. es haber construido la sensación constante de que siempre podríamos intervenir en aquello que está ocurriendo pero hay algo que nos lo impide, una línea infranqueable lograda con la distancia que impone la cámara, la dirección de arte, la fotografía, el encuadre. hay una escena, la de Cleo en el hospital a punto de parir, en la que Fernando Grediaga (Antonio, el padre médico de Pepe/Cuarón) empatiza con su ex empleada y le dice que todo va a estar bien pero que no puede acompañarla a la sala de partos porque la doctora no lo deja. sin embargo, la doctora le dice que puede pasar si quiere, que no hay problema. él, nervioso y con cierto atisbo de culpa, responde que mejor no porque tiene consulta. y acá es donde creo que la ilusión óptica del paternalismo de Cuarón se rompe. porque toda Roma se me hace un enorme y doloroso pedido de disculpas, un remordimiento no dicho hasta ahora por no haber hecho nada, por no haber cruzado esa línea; es decir, por esa sensación que nosotros como espectadores sentimos durante toda la película. Cuarón es su padre en la antesala del parto de Cleo; Cuarón es el que ve el espejo que refleja las desigualdades, la cámara que registra la belleza y el dolor de la injusticia, el agua que abunda donde no se necesita y escasea donde debe estar, el reloj imparable de la indiferencia. lo ve todo y no hace nada. Cuarón es el tiempo que se va en el avión del cuadro final y -aquí lo bestial-, en ese tiempo, somos también nosotros.
hay sin dudas muchas respuestas a la pregunta con la que me senté a ver la película pero, por todo esto, creo que definitivamente genialidad es una de ellas.